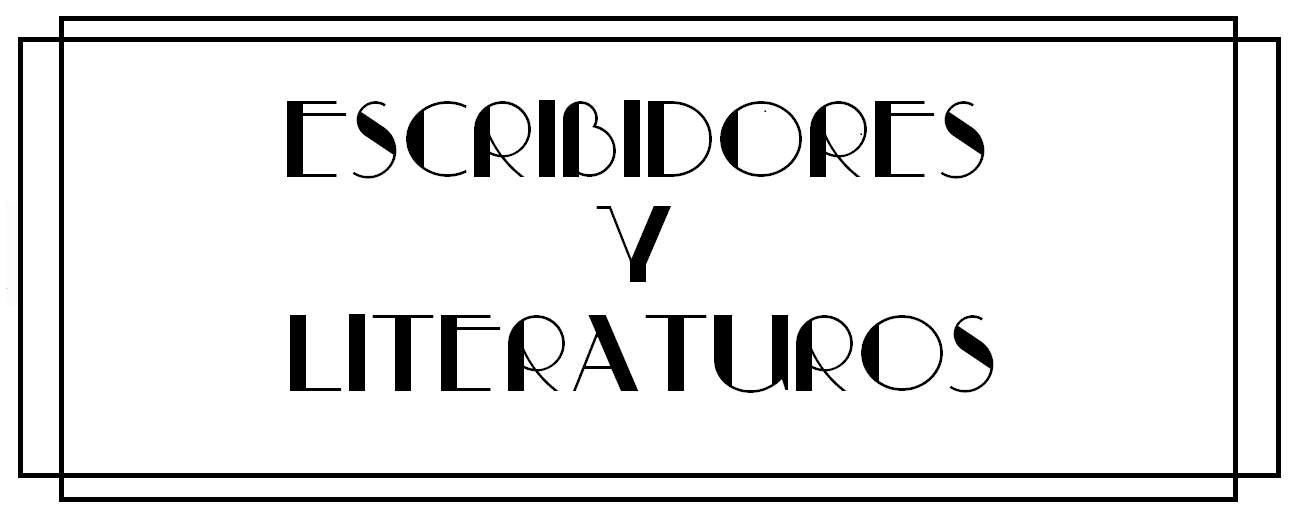por marichuy
En el principio fue el habla. Más bien los gritos. Aislada en aquel cuarto situado al final del corredor, Alejada de todo y de todos, el instinto de supervivencia dotó a sus pulmones de una fuerza que nadie habría creído posible en su pequeño cuerpo de 18 meses. Y ahí estaba ella: primero gritando sólo cuando su hora de comida se pasaba sin que nadie le levara su biberón; para después alternar los llamados en pro de la alimentación con otros cuyo motivo nadie sabía definir: no eran enojo o llanto -de hecho no lloraba nunca… ni siquiera cuando tenía hambre-, más bien parecía un llamado de atención, una forma de recordarles que allí, en esa habitación del fondo del corredor, estaba ella… por si lo hubieran olvidado el resto de os habitantes de la casa, demasiado ocupados en sus cosas como para hacerle compañía al mimbro más pequeño de esa familia tan numerosa como excéntrica, que parecía haber olvidado cómo tratar a un bebé , pues salvo que llorara se desentendían por completo de ella. Así que no le quedaba más remedio de dar de gritos de vez en vez… nomás para que no se olvidaran de su existencia. Yo la conocí en mi adolescencia, durante mis vacaciones de verano en aquel pueblo, la tarde que llegué de visita a su casa acompañando a mi abuela. Nada más entrar, escuché sus gritos desde el cuarto del fondo del corredor, desacostumbrada a los disimulos no puede evitar preguntar quién era ese bebé con tan buenos pulmones, a lo cual la anfitriona respondió: "es Lucía que se harta de esta sola y quiere que alguien le vaya a hacer plática". Y yo, que tampoco conocía la prudencia, pregunté si ese alguien que le hiciera la plática podría ser yo, a lo cual la dama contestó casi aliviada que sí. Y así fue como se inició mi "amistad" con esa niña de grandes ojos y potentísimos pulmones. Pasé todo mi verano yendo cada día a platicar con una bebé de 18 meses, al principio no entendía qué quería, pero poco a poco aprendí a interpretar cada uno de sus gritos, a diferenciar sus necesidades, a saber que cada gritillo perseguía algo distinto: a veces reclamaba comida, otras sólo deseaba que le acercara algún objeto y en ocasiones lo que quería era que le leyera un cuento. Como esto último era a mi libre albedrío, casi siempre le leía Rapunzel pues según yo con ese cuento era con el que más inquieta y risueña se ponía (quizá sólo era mi imaginación), abriendo desmesuradamente sus redondos ojos, como si entendiera la historia, como si ella fuera Rapunzel a la espera del príncipe. Yo carecía de experiencia para cargar bebés por lo que evitaba tomarla en brazos, pero conforme transcurrían mis días de niñera voluntaria también a eso le perdí el miedo y empecé a cargarla para sacarla al jardín o cuando menos asomarnos a la barranca desde el gran ventanal de su cuarto. Siempre me intrigó que a esa edad Lucía ni siquiera gateara, menos que diera sus primeros pasos. Una tarde mientras la tenía en brazos frente a la ventana estuvo a punto de caérseme. Jamás olvidaré el hueco, la sensación de vacío en mi estómago, al sentir que se me iba de los brazos. Afortunadamente todo quedó en susto. Curiosamente, fue esa tarde cuando la niña me pareció todavía más distinta a los bebés de su edad: durante la fracción de segundo en que casi la pierdo no hizo ningún intento por llorar ni siquiera una expresión de espanto, al contrario sonrió con más fuerza, como si disfrutara del momento (y de paso mi susto). El verano siguió su curso, el término de mis vacaciones llegó y con ello el final de mi experiencia como niñera. Mi último día en el pueblo fui a verla e intenté hacer un rato divertido, pero ella estaba extrañamente callada, casi no sonrió y por primera vez en todo el tiempo que llevaba visitándola, se quedó dormida a la mitad de la lectura del cuento. Nunca más la volví a ver.
***
imagen: Anne Julie Aubry. Más de la artista aquí: http://www.annejulie-art.com/
***