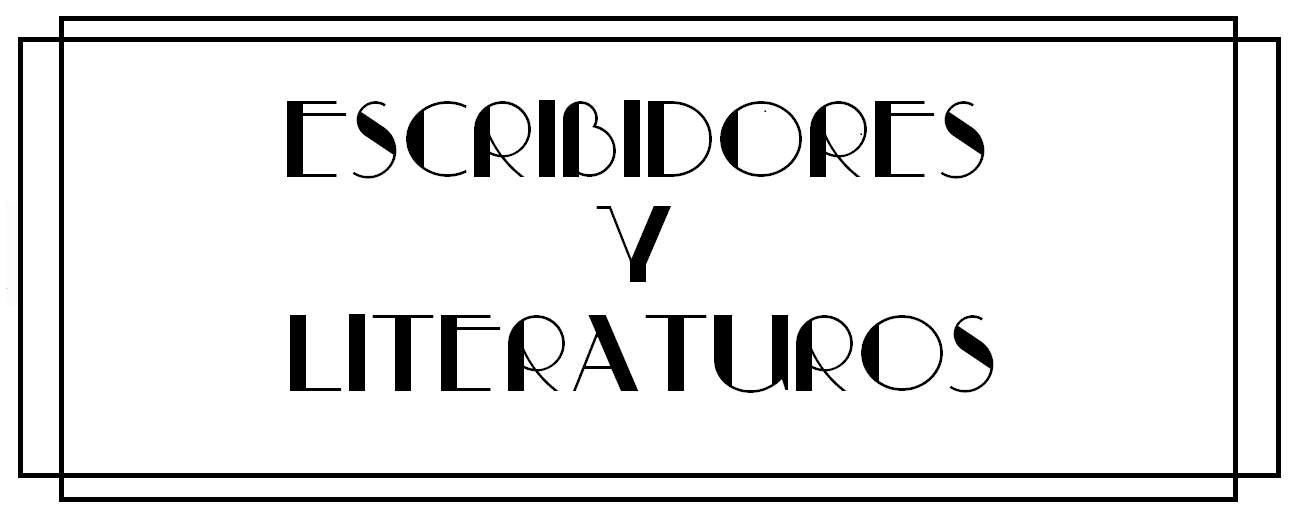por marichuy
Las familias felices son todas iguales. Las infelices lo son cada una a su manera. Leon Tolstoi [Ana Karenina]
Desde niña siempre había escuchado la misma cantaleta: las historias de amor nunca terminan bien. O casi nunca, para dejar un espacio a los optimistas y acotando que la de ella, ni siquiera fue de amor. La suya había sido una historia de pueblo; tan típica que bien podría haber servido de guión para alguna película de Emilio elIndio Fernández. Si no fuera porque la había padecido, no la creería. En sus tiempos -primera mitad del siglo pasado-, las mujeres debían casarse muy jóvenes, pues de lo contrario eran objeto de señalamientos por su condición de "quedadas". Y cuando parecía que su destino era precisamente el de quedarse para vestir santos –opción socialmente más aceptable, antes que ser considerada una mujer de cascos ligeros- su vida dio un vuelco impensable: un mediodía en que regresaba de algún mandado, fue "robada" por el hombre que la pretendía de tiempo atrás y al cual ella no acababa de darle el sí, en razón de los más de quince años que le llevaba, así como por el hecho de haber estado casado y tener tres hijos. Todo sucedió tan rápido que, cuando reaccionó, él ya la había subido al lomo de su caballo, echaba a galopar con ella cuestas y se aprestaba a cruzar el río, mientras era seguido por los tres compinches que habían ido a ayudarle con el rapto.
Tres lustros y cinco hijos después, el escenario era otro: ya no tenía los 23 años de la soleada mañana en que fue raptada y estaba sola de nuevo; pero quizá nunca, ni siquiera aquella madrugada en que tuvo que casase como una ladrona y portando un sencillo vestido color rosa claro [de blanco y al medio día... solo se casan "las señoritas que son puras, no las mujeres que llevan un mes viviendo en pecado con un hombre", había sentenciado el sacerdote, secundado por su propia madre], se había sentido tan fuera de lugar, tan ajena a todo. Ahora estaba en la sala de su casa, vestida de negro de pies a cabeza -como si estuviera en la iglesia, traía la cabeza cubierta con un velo negro- y rodeada de un montón de personas a la mayoría de las cuales apenas conocía. El ataúd yacía al centro, rodeado por cuatro enormes cirios y docenas de flores -gladiolas blancas y olorosos nardos-, pero los "dolientes acompañantes" (en ese pueblo, las personas acudían con la misma dedicación a bodas, bautizos, primeras comuniones, bailes de fin de año y velorios), ni siquiera las señoras que rezaban el enésimo rosario por la salvación del alma del difunto, no miraban el féretro... la miraban a ella. Una viuda de 38 años y de buen ver, era objeto de más atención que una viuda anciana. La gente iba al velorio no tanto para acompañarla en su dolor y, de paso, entretener un poco su aburrida existencia provinciana, sino a juzgar si el comportamiento de la joven viuda era el adecuado: si lucía lo suficientemente triste y recatada, si lloraba como mandan los cánones. Eso era lo que la tenía incómoda: no solo era el centro de atención de las lenguas viperinas tan abundantes en su pequeña comunidad, sino que además por más que lo intentaba no lograba sentirse abatida, mucho menos con deseos de llorar desconsoladamente. No obstante, estaba empezando a arrepentirse por haber desoído el consejo de su madre: "si no puedes llorar llamamos a las plañideras y a lo mejor, de verlas te dan ganas y así habrá alguien que le llore a tu difunto."
¿Llorar ahora? No sentía el menor dese. Ni el saber que su mujeriego y jugador marido la dejaba llena de deudas, le provocaba deseos de llorar; quizá es que ya estaba cansada de hacerlo. A lo largo de su matrimonio fueron muchas las noches que lloró en silencio: de arrepentimiento por haberse casado con ese hombre al que nunca conoció realmente; de dolor, en las pocas ocasiones en que él la había golpeado; de tristeza, al sentir que su madre se ponía de lado de él, reconviniéndola para que no contradijera "al padre de sus hijos"; de rabia, las muchas noches en que él se ausentó por andar apostando a los gallos en las ferias regionales o por estar en el lecho de otras mujeres. Muchos años lloró por su causa, así que ahora no le daba la gana hacerlo. Lo único que deseaba era tirar esos nardos cuyo perfume le provocaba náuseas, beberse un buen trago de mezcal y correr de su casa a todos esos intrusos criticones. Estaba tan cansada como aburrida y somnolienta. Y entonces sucedió algo inesperado: en la puerta de su casa se apersonó una mujer que debía tener su edad, quizá unos años más, vestida de negro y con los ojos llorosos. La desconocida entró gimiendo de dolor por su amado Samuel… el difundo metido en esa caja. La recién llegada lloraba sin el menor pudor ni preocupación por las miradas que ahora se posaban sobre ella -unas con disimulo, otras sin ninguno- y en medio de sus lamentos repetía una y otra vez que amaba profundamente al muertito, que ni la esposa ni las otras lagartonas lo habían querido como ella. Se auto-presentó como su querida desde hacía... quince años. Y en ese momento, ante la mirada atónita de la concurrencia, ella, la viuda oficial, sintió que recobraba las fuerzas que necesitaba, no para llorar, sino para sobreponerse a la incomodidad y alzando la voz por encima de los lloriqueos de la querida y de los murmullos de los acompañantes, se acercó a la otra, la abrazó fuertemente y le dio las gracias por estar ahí acompañándola... Ahora si habría una viuda que lloraría como Dios manda... y además, esa otra le permitiría a ella quedar como la abnegada y piadosa viuda. Al menos en su muerte el marido había hecho algo bueno por ella...
*****
diciembre de 2008
*****